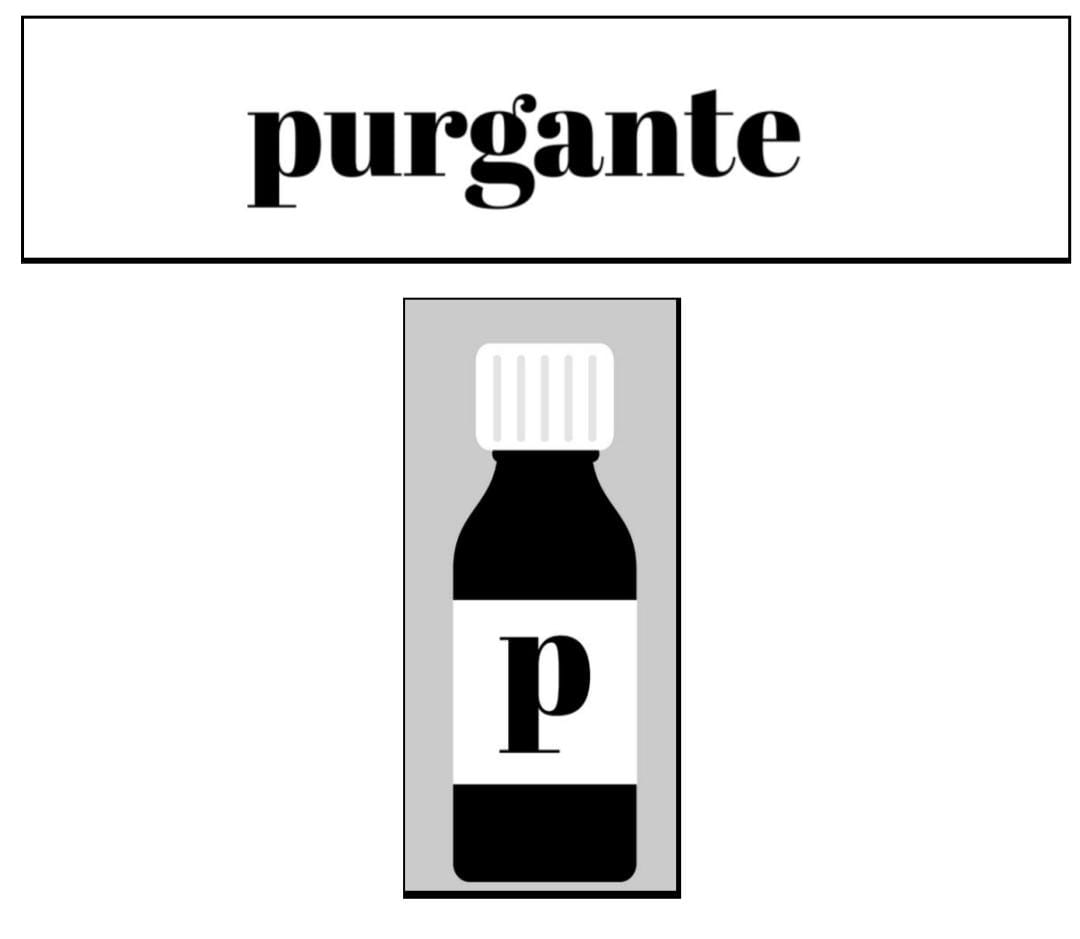El Airbus de la Royal Air Maroc planea elegante sobre un cielo pintado de rojo mientras inicia las maniobras de aproximación al aeropuerto de Dakhla. Una breve pista de aterrizaje entre la laguna y el océano Atlántico que sirven de marco a esta lengua de tierra sobre la que yace la segunda ciudad más grande del Sahara Occidental.
Localizado a pocos metros del que en 1884 construyeran originalmente las tropas coloniales españolas en la antigua Villa Cisneros, el provincial aeródromo es una de las pocas vías de acceso a esta parte de la geografía africana, a medio camino entre el Atlas y las planicies bañadas por la cuenca del Níger. Tan lejos de Europa y a la vez tan cerca. Un territorio tan incógnito como ignorado, víctima de la lejanía y de sus circunstancias.
“Bienvenidos a Dakhla”, reza un letrero en árabe y en francés a las puertas del edificio terminal, pintado de color de rosa. Al lado, en un espacio prominente, la fotografía del rey magrebí, Mohamed VI, enfundado en chilaba y fes. Su alteza real, comendador de los creyentes, decano de la dinastía alauí, descendiente de Mahoma y prueba fehaciente de que los marroquíes, de facto, como lo han hecho durante los últimos cuarenta y cinco años, reinan en tierra saharaui.
“Alhamdulilah”, gracias a Dios, suelta a todo pulmón Mohamed Ali tan pronto recoge su equipaje y atraviesa campante por los revisores de la aduana. A través de las puertas eléctricas de cristal se alcanza a vislumbrar el ocre de mil colores que dibuja el Sahara entre las dunas y el mar. “Han sido cuatro meses demasiado largos para mí”, reconoce el quincuagenario sobre el tiempo que ha debido pasar en cuarentena en su natal Marrakech tras haber dado positivo por Covid, durante una visita furtiva a sus padres. Aunque asintomático, el aislamiento instruido por las autoridades sanitarias magrebíes le impidió regresar como tenía previsto a Dakhla en otoño pasado. Una ciudad en la que sólo lleva cuatro años, pero en la que se siente más arraigado de lo que jamás estuvo en su Atlas originario. “El Sahara me ha cambiado la vida”, afirma el hombre de cabello rizado que trabaja para una de las ingentes empresas turísticas de esta región en disputa, uno de los sectores económicos con mayor dinamismo desde que a inicios de la década pasada el gobierno de Rabat decidiese apostar por ello, en un afán por sacar rédito de su prolongada y disputada presencia en la que fuese la última colonia española.
En el desembarque acompañan a Mohamed Ali una extendida veintena de magrebíes asentados en Dakhla, todos como él, migrantes económicos, alentados por la oportunidad de hacerse de un futuro mejor, imposible de alcanzar en sus paupérrimos pueblos del Atlas, e impulsados por las facilidades que en su momento diese Marruecos a sus ciudadanos para emigrar al Sahara en un intento por afianzar su presencia numérica vis-a-vis los saharauis y más allá de su preminente presencia militar. Con ellos, del avión desciende una docena de familias marroquíes de clase media alta venidas desde Casablanca o Tánger a pasar algunos días de vacaciones en la que se ha etiquetado como la capital mundial del kitesurfing. Y, también, un puñado de franceses, alemanes e italianos buscando el sol y escapando de las restricciones fronterizas impuestas por la pandemia. Los menos, los saharauis venidos del norte, distinguibles por su hablar (hassania), una variante del árabe distinta de las utilizadas allende del Atlas, o por su vestir, chilabas color azul cielo decoradas con brocados dorados, en el caso de los hombres, coloridos chadores con estampados de flores, en el caso de las mujeres.
Mi rebaño es un rebaño elegido que no come hierba de las dunas ni bebe agua de los pozos. ¿Quién soy? Las nubes.
– Adivinanza saharaui.
“Bienvenido, bienvenido”, la bonhomía de Boudri es tan cálida como las tardes de invierno en estos derroteros del desierto, a pesar del incesante viento, las seis estacas que sostienen su jaima se mantienen estoicas, al igual que su sonrisa, tan blanca como las nubes pasajeras, símbolo de belleza entre los saharauis.
A sus cuarenta y cinco años, y metro sesenta de estatura, el ‘musculoso’, significado de su nombre de pila en hassania, lleva cinco presidiendo el clan de los Dilimi, tras la muerte de su padre en un hospital de Dakhla como consecuencia de una neumonía aguda. Un total de cuatro familias, trece personas, entre adultos y niños, cuatro cabras, un perro guardián y tres camellos, el más pequeño de apenas cuatro días de nacido. Los Dilimi son el retrato perfecto del Sahara Occidental. Nómadas por herencia, por naturaleza, por política y por necesidad. Pasan gran parte del año en una zona de pozos y palmeras, en lo más profundo del desierto, donde se desdibujan las fronteras entre Mauritania, Argelia, el territorio ocupado por Marruecos, el territorio controlado por el Frente Polisario y la zona de amortiguamiento resguardada por los cascos azules de Naciones Unidas. La otra parte, en los linderos costeros del Sahara, alrededor de los humedales de la provincia que en tiempos españoles recibía el nombre de Río de Oro, la Dakhla actual.
“A tu salud”, me alcanza Boudri obsequioso un tazón rebosante de leche fermentada de camello, aderezada con un poco de agua y azúcar, en lo que termina de preparar el ceremonioso té con el que inicia y termina toda conversación en el mundo saharaui, pieza fundamental de su cultura y de su siempre cálida recepción.
“No es fácil, nunca lo ha sido, pero ahora quizá es más difícil que nunca”, reflexiona, en voz alta, Boudri, por medio de un traductor. Se refiere a la sobrevivencia, que en los saharauis es prácticamente la única forma de vida. Los patrones nómadas se han visto seriamente amenazados, y con ellos la subsistencia de este pueblo, de costumbres ancestrales y estructuras de poder tan definidas, a través de clanes, familias y tribus. El cambio climático ha afectado severamente los ciclos de vida en el desierto, tan delicados como pocos. Las fuentes de agua escasean y la previsibilidad de los fenómenos climáticos, a través de la lectura concienzuda del manto celeste, ya no es tan fiable como antes. A todo ello hay que sumar las cuatro décadas y media de inestabilidad política, resultado del conflicto irresuelto entre Marruecos, Argelia, Mauritania, España y el Frente Polisario, única entidad política saharaui reconocida en el exterior. Como cereza del pastel, el rechazo enfático marroquí, la autoridad de facto, de permitir la edificación de jaimas en el territorio, una herida de muerte a la vida nómada.
El 26 de febrero de 1976, España retiró sus últimas tropas del Sahara Occidental, tras años de enfrentar un movimiento independentista y meses de infructuosas negociaciones entre un convaleciente gobierno franquista y una imberbe monarquía parlamentaria, por una parte, y los gobiernos en turno de Marruecos, Estados Unidos, Argelia y Mauritania, por la otra; todo ello en un contexto de Guerra Fría recrudecida en el África del Norte y en el resto del continente. De forma paralela, el Frente Popular para la Liberación de Saguia el Hamra y Río de Oro (conocido, por sus siglas, como Frente Polisario) declaraba el 27 de febrero, el nacimiento de la República Árabe Saharaui Democrática, en los territorios de la extinta colonia hispana.
Contrario a lo convenido en las conversaciones encabezadas por el comité de descolonización de Naciones Unidas, y a lo estipulado por el ambiguo laudo de la Corte Internacional de Justicia, Marruecos y Mauritania invadieron el territorio saharaui, estableciendo, en el caso marroquí, una presencia que dura hasta la fecha, y extendiendo durante décadas un conflicto internacional que dista mucho de resolverse en el futuro inmediato. Mucha sangre se ha derramado en esta parte del desierto, y más quizá habrá de manar en los meses y años venideros, sin que el Polisario gane la batalla, aún con el perenne sustento de Argel ni Marruecos la guerra, aún con el reciente espaldarazo americano al reclamo soberanista de Rabat sobre el Sahara a cambio del establecimiento de relaciones entre el reino alauí y el estado de Israel. Mientras tanto, decenas de miles de saharauis continúan viviendo como apátridas en campamentos de refugiados o en tierra de nadie.
El legado español en el Sahara es casi inexistente, algunas palabras en hassania, como manta o martillo, entre lo más curioso. Tras la destrucción en el año 2004 por parte del ejército marroquí del fuerte del siglo XIX que engalanaba la entrada a Dakhla, el edificio más antiguo en todo el territorio; hoy resulta una labor quirúrgica y sólo para el ojo más entrenado, descubrir, entre escombros y derruidas, algunas construcciones que preceden al período marroquí en la antigua Villa Cisneros. El zoco antiguo, una pequeña mezquita en desuso, un cine viejo. De entre todas, destaca, casi incólume, la iglesia de Nuestra Señora del Carmen.
Misas los domingos a las 11:00, para cualquier otra información favor de comunicarse con el padre Luis en El Aaiún en el tel. 05 28 89 32 70
Bajo el inclemente sol de medio día en estas tierras cruzadas por el Trópico de Cáncer, la espera a las puertas del edificio religioso de los años cincuenta del siglo pasado se vuelve tediosa, aunque más necesaria que nunca.
“Adelante, pasen por favor, en orden de llegada”, la voz temperada de Agnes sirve de bálsamo para la expectante decena de migrantes subsaharianos que hacen fila frente al templo católico gestionado por misioneros españoles de la orden de los oblatos. Jóvenes veinteañeros, solteros en su mayoría, alguna madre parturienta con el niño de semanas amarrado a sus espaldas. Son cameruneses, nigerianos, malienses, senegaleses, guineanos y marfileños. Tan nómadas como los saharauis que les reciben en su desierto y les ven partir desde la costa Atlántica en cayucos endebles camino de las islas Canarias, a casi 1, 500 kilómetros de distancia. De acuerdo con estimaciones del Ministerio del Interior español, hasta noviembre del 2020, arribaron a costas canarias 553 embarcaciones cargadas de migrantes y solicitantes de asilo, a comparación de las 93 que lo hicieron durante el 2019, en su gran mayoría llegadas desde algún punto de la costa del Sahara Occidental controlada por Marruecos. Muchas, desde puertos escondidos cercanos a Dakhla.
“Yo lo quiero intentar, por algo he llegado hasta aquí”, confiesa tímido Jean, un senegalés de 22 años que lleva casi ocho meses en Dakhla, empleado, sin papeles, en uno de los varios hoteles de la zona que sirven lo mismo a marroquíes pudientes que a turistas europeos. No es el único; varios compatriotas suyos intentan ahorrar lo más posible trabajando en las boyantes industrias pesquera y agrícola de la zona. Pagar a los traficantes por el peligroso traslado marítimo es lo único que los separa del dorado sueño de alcanzar Europa. Aunque implique dejarse la vida en el intento, de acuerdo con la organización española Caminando Fronteras, dedicada al monitoreo de los flujos migratorios hacia la península ibérica, en el 2020 se registraron 45 naufragios en la ruta desde la costa occidental africana a las islas Canarias, en los que perecieron 1,851 personas.
Jean se encuentra algunos domingos con colegas migrantes durante los convivios previos o posteriores a la misa oficiada por alguno de los oblatos. Ahí mismo, Agnes coordina las acciones de apoyo que la comunidad eclesiástica realiza en favor de los migrantes. Todos comparten la esperanza de lograr sus sueños sin renunciar para ello a su vida de nómadas, ya sea como migrantes o saharauis. El tiempo, sin embargo, y las políticas, migratorias y exteriores tienen la última palabra para unos y para otros.
Por Diego Gómez Pickering / @gomezpickering