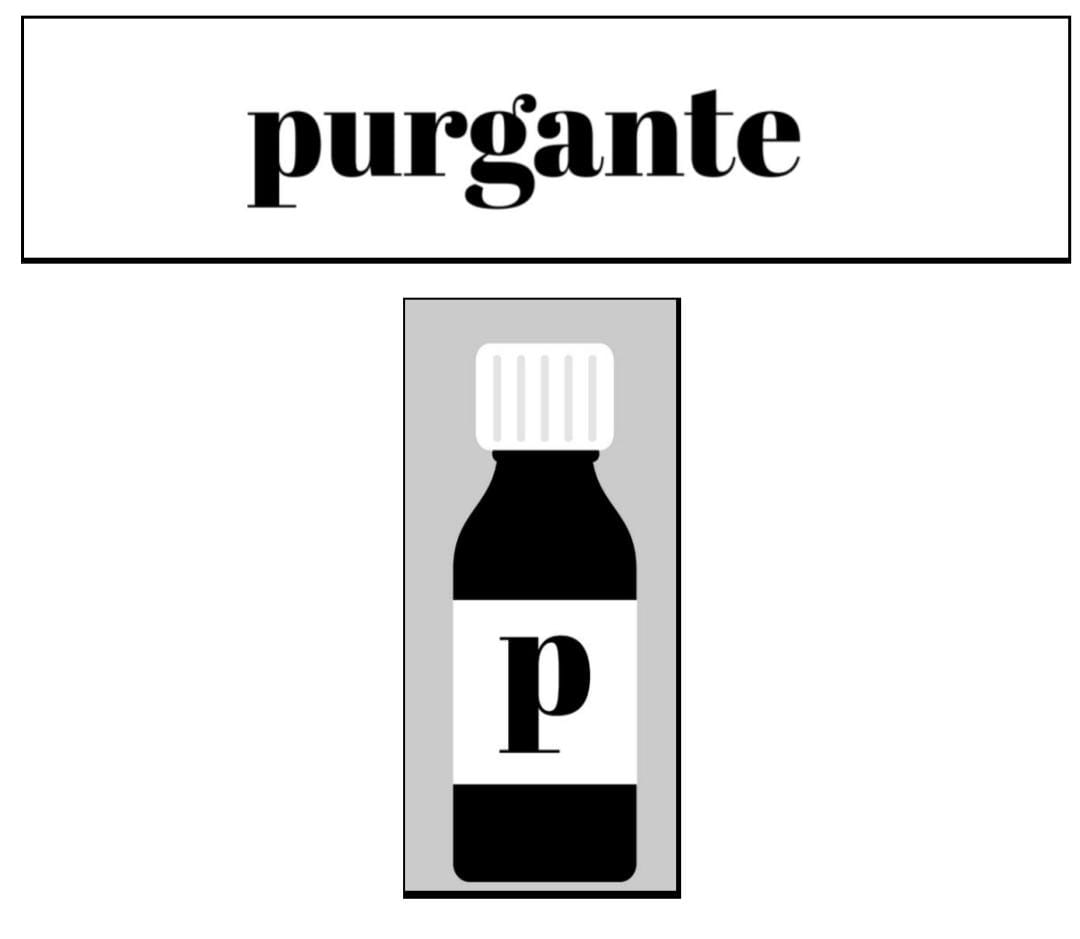La luz de la ventana hace que cierre los ojos y el calor, por la humedad, es sofocante. La gota de sudor que desliza por mi espalda hace que sea consciente de mi cuerpo y de cada centímetro de mi piel. Tal vez el calor del Caribe es mi infierno personal. Yo, que siempre estoy deseando no tener corporalidad y ser sólo un concepto, nunca he sido más consciente de este como cuando estoy acalorada en casa de mi mamá, en casa de cualquier persona que viva en la península de Yucatán. Mi prima decía que lo impresionante de Quintana Roo era que en cuanto salías de la regadera ya estabas sudando… otra vez. La humedad es el pan de cada día y, como Dios, nunca nos abandona. Hoy podría afirmar que aquí nadie ha estado completamente seco.
La brisa del mar nunca se cuela hasta la sala de la casa. Si alguien dice lo contrario, hay dos opciones: tiene el privilegio de vivir enfrente de la playa o está mintiendo. La voz de mi mamá me regresa a la realidad. Te voy a decir la lista de las cosas que necesito para que no se me olvide, dice. Nada como la memoria ajena para confiar en que no vamos a olvidar las cosas importantes. Tienes buena memoria, dice. Y me lo ha dicho desde… ¿que tengo memoria? ¿Siempre? Casi como para probarme, pregunta si me acuerdo de unas vacaciones en Acapulco. Sí, sí me acuerdo. ¿Qué hace que recordemos algunas cosas y olvidemos otras?
Se han ido perdiendo de todo mi cuerpo la huella de su mano y entre mis oídos no escucho los restos de lo que nos juramos.
Elsa y Elmar suena de fondo. Tal vez mi mamá no lo sepa, es más, tal vez ni siquiera lo confiese en voz alta, pero mi memoria es selectiva: puedo recordar los inicios, pero no los finales. Quizá sea por pura preferencia: todos saben que no sé decir adiós. Pero, si me presionan un poco, me atrevería a asegurar que les pasa a casi todos. En lo personal, no me imagino peor maldición que la de no poder olvidar.
Dile que no lo quiero, ni siquiera pienso en él. Y que ya tengo olvidados los recuerdos que guardé.
La voz de Elsa retumba en mis oídos. Es inevitable pensar en las cosas que he olvidado y de pronto, casi inesperadamente, pienso en ti. No recuerdo la última vez que nos besábamos, ni la última vez que fuimos al cine o al teatro. Tampoco recuerdo qué dijimos cuando nos despedimos. Me acuerdo del Parque de los Venados, no era la primera vez que hablábamos ahí. Estábamos enojados. Yo lloré. ¿Tú lloraste? Creo que sí. También recuerdo que era lunes y, aproximadamente, las seis de la tarde. Recuerdo que, cuando terminamos de hablar, te quedaste sentado en una banca mientras yo entraba al metro.
A partir de ese día, la casa de M. se convirtió en mi escondite y no sé cuántos días me tardé en volver a mi casa. Hablamos un par de veces: un meme de tu restaurante favorito, una foto de gatitos, tu profesor favorito tal vez daba clases en donde yo estudiaba (pensaste que tal vez me interesaría saber), los plumones color pastel (¿nos vamos a ver?, me preguntaste. Tú no tenías problema mientras fuera un intercambio rápido. Yo prefería que no nos viéramos. Va a ir E., otra vez decidí por los dos) y, recientemente, me hiciste el favor de hablarme de una obra de teatro (una conversación de hace tres años hizo que te pidiera ayuda para una exposición; apuesto que eso no lo sabías). No nos hemos visto de nuevo, no sé si nos volvamos a ver. Lo dudo. No sé si quiero volver a verte. Me caes muy bien, te dije la última vez que hablamos y fuiste amable. No mentí. Tampoco te extraño. Este es un simple ejercicio mnemotécnico con el que me doy cuenta que recuerdo los principios, pero no los finales. ¿Sabes qué recuerdo? Todas nuestras primeras veces.
La primera vez que me escribiste fue para recomendarme una película de un director italiano cuyo nombre prefiero guardar sólo para mí. Nuestra primera cita fue un viernes en un café de Coyoacán. Yo debía estar acabando mi ensayo final de escritura —qué ironía que fue sobre la memoria histórica— pero me preguntaste si nos veíamos y te dije que sí. Yo iba con el tiempo contado: si lo veo dos horas, todavía tengo tiempo para corregir y enviarlo, dije en el grupo de WhatsApp. Tú no debías de saber. Nos vimos afuera del metro y caminamos hasta la cafetería; yo pedí un té y tú una infusión. Me acuerdo de ti sentando enfrente con un gorro escondiendo tu cabello, aunque era verano. Si te soy honesta, esa debe ser una de las peores citas de mi vida. No creí que nos fuéramos a ver de nuevo. Tú no parabas de hablar y yo no hablaba. Le conté a mis amigos que, por penosa, no había dicho nada y que seguro no me ibas a volver a hablar. Lo hablamos tiempo después: siempre hay dos versiones de la misma historia.
Nuestra segunda cita fue en la Cineteca. Me acuerdo porque esa vez hubo muchas primeras veces contigo. Yo llegué antes que tú y estaba esperándote acostada en el pasto escuchando música. Te acostaste a lado de mí. Este es de mis lugares favoritos en toda la Ciudad de México porque porque siento que podría estar en cualquier otra parte, te dije. No sé qué dijiste, si es que dijiste algo. Vimos Cómprame un revolver. Yo no sabía si estábamos saliendo sólo como amigos, por eso, no te di la mano en la película ni me recargué en tu hombro, aunque para alguien con mejor ojo hubiera sido evidente que eso era lo que querías. Saliendo del cine, camino al metro, me dijiste que si quería unos esquites porque sabías que me encantaban. Te lo había dicho sólo una vez. Creo que ahí fue cuando supe que todo estaba por cambiar. Mientras esperábamos, apoyé la cabeza en tu pecho y tu mano se enredó con mi pelo. Ese fue la primera vez que tus manos tocaron mi cuello. Ese día, también, fue la primera vez que me llevaste a mi casa. Metro Coyoacán, transbordar en Zapata y luego en Ermita, caminar 15 minutos.
Ahora que lo pienso, creo que el lugar más representativo de nuestra relación fue el metro: en el transborde de la línea dorada a la línea azul fue la primera vez que nos dimos la mano; en alguna estación de la línea naranja tuvimos nuestro primer beso (bueno, el primer beso bien dado); en Eje central me viste llorando desconsolada; vimos el atardecer en Pantitlán; nos encontramos, por pura suerte, en Pino Suárez; me enseñaste tus canciones en la línea 3 y nuevas partes de la ciudad. Si todo empezó afuera del metro, no podía terminar en otro lugar.
Ayer me dijo mi mamá que no le caes bien. Me reí. Ni lo conoces —le contesté entre risas— y ya sabes que a mí me cae muy bien. Un ya lo sé puso fin a la conversación. Mi inicio de Facebook está tapizado con tu nombre. Últimamente, no me he quedado con las ganas de etiquetarte o contestarte. ¿Cuánto hemos cambiado en dos años? ¿Todavía nos conocemos? Supongo que no, aunque algunas cosas siguen igual. A veces, quisiera volver a conocerte, pero me da miedo que todo se malentienda. No te extraño, no podría hacerlo: hace mucho que ya no somos los mismos. Te sorprendería saber cuántas cosas han cambiado. Debes saber que te recuerdo como a todo lo que fue y ya no es: con cariño. A veces, la nostalgia hace que el pasado se vea más bonito de lo que era y regresar parece tentador, pero hace mucho que nos dejamos de idealizar y vemos las cosas diferente.
Por eso, aquí ya no queda nostalgia que nos haga querer volver y eso también está bien, aunque las memorias no me quieran abandonar.
Por Sofía Rivera / @sof_rivera