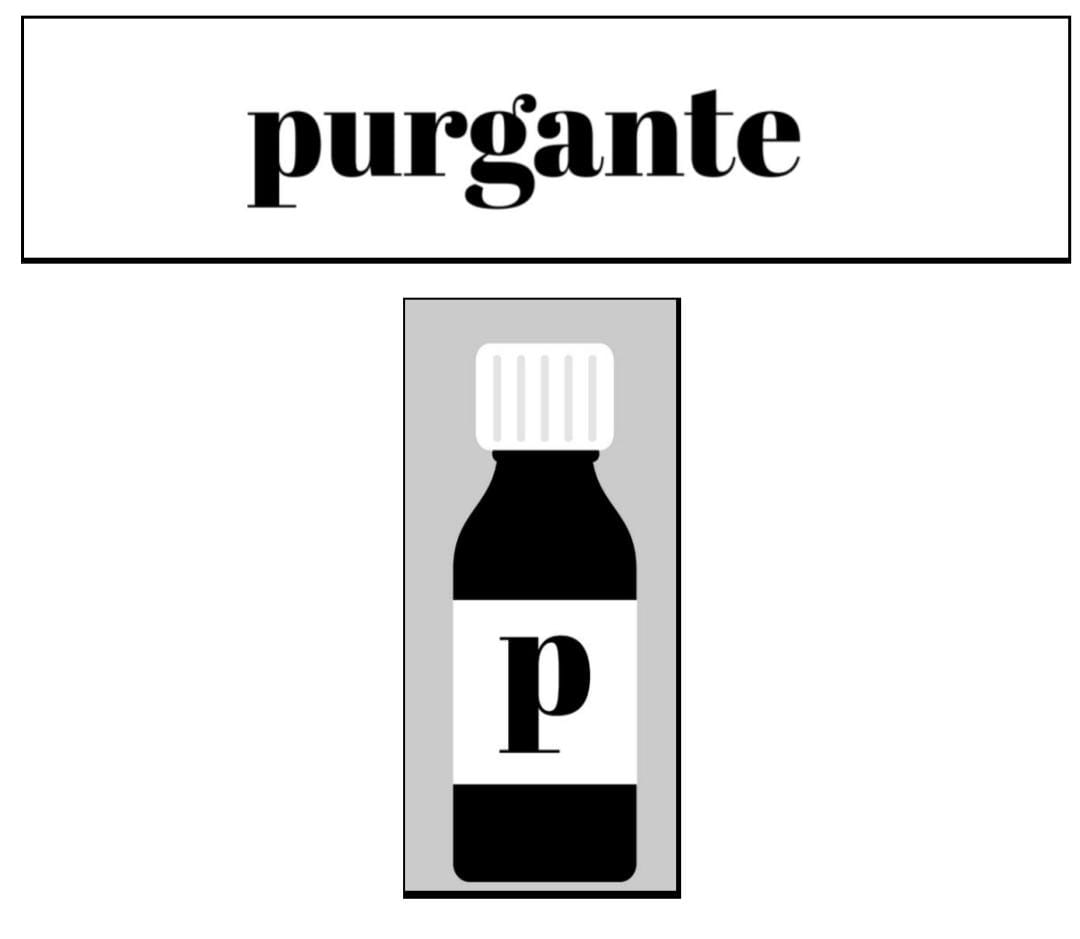/ @revistapurgante
La primera vez que leí a Peter Straub fue en el otoño de 1986, cuando me oculté en una librería de segunda mano cercana al reclusorio donde cursé la secundaria (el infernal Instituto Juventud de Santa María de la Ribera, que ya no existe, pero que a veces aparece en algunas de mis pesadillas). Esa librería era mi refugio cuando salía temprano de clases y podía pasar un buen rato ahí metido, revisando las ediciones en bolsillo que ocupaban la estantería más alejada de la entrada: esto era mejor para mí, porque así no estaba yo a la vista de los bullies (¿Bullies? Hijos de Satanás, más bien) que me acosaban en la escuela —donde los prefectos hipócritas y la curiza en dirección se hacían de la vista gorda— por ser un niño bajito, de lentes, adelantado dos grados académicos y encima tremendamente amanerado, con voz de pito y pronunciación de Amparo Rivelles: así, el salaz gusto con el que esos otros preadolescentes (hoy muchos de ellos respetables padres de familia, cuyos hijos espero no sean torturados por otros engendros en las escuelas a las que los manden) se ensañaban con uno, era algo que ni en las novelas de terror que leía a escondidas —a mi madre le hubiera dado una embolia si me hubiera visto leer Carrie de Stephen King, por ejemplo, en la edición de Pomaire, con esa célebre portada que era un fotograma de Sissy Spacek bañada en sangre— era tan traumático.
Sin embargo, pese a ser sometido a el terrorismo escolar en esa era, mi principal alimento creativo eran precisamente las historias siniestras; como si al perderme en páramos brumosos con Daphne DuMaurier y las hermanitas Brontë, o en los pueblitos malditos de King, o los apartamentos embrujados de Ira Levin, se aliviara la angustia terrible que me aguardaba todos los días detrás de esas puertas verdes. Juntaba entonces las monedas que me daban para gastar en dulces en la cooperativa y al cabo de un par de días, me alcanzaba para comprar uno o dos libritos de bolsillo, de espina maltratada y cubiertas que mostraban siempre situaciones de tensión y suspenso. El ser bilingüe me ayudaba a poder leer —casi sin ayuda de un diccionario— en inglés y así mis lecturas de contrabando, eran más subrepticias aún.
*
Vuelta a esa tarde nublada de viernes en octubre de 1986. Ya había examinado casi todo el surtido que tenía el librero (me aburría encontrarme una y otra vez con las mismas tapas, las mismas sinopsis, hasta que vi un nombre que no me era del todo desconocido y un título que de tan genérico, resultaba universalmente atractivo: Peter Straub. Ghost Story.
La cubierta mostraba un pueblo de Nueva Inglaterra —no muy diferente a los que ya conocía luego de haber tratado de comprender Salem’s Lot (que había leído como La hora del vampiro), o Cujo (que había leído en casa de unos parientes durante unas vacaciones. En esa época, los libros de King eran adquiridos y leídos como un vergonzoso secretito), o incluso La Feria de las Tinieblas de Bradbury— atrapado en una especie de globo de nieve, como esos que en la época navideña mi madre, devota absoluta de la fiesta del nacimiento del Señor, solía usar como adornos en nuestra sala. Pero había algo más que significativo en que el globo de nieve tuviera una tormenta por dentro y en la elegante sencillez de la tipografía en el título: nada de sangre que escurre o letras de estilo gótico alemán. Solo una tipografía de la familia Garamond en versalitas, título y autor. Algunos blurbs a pie de tapa y en la cuarta de forros. Elogiosos pero reservados. Un anuncio de que próximamente el libro sería una major motion picture con Fred Astaire (!).
Eso me intrigó. Habiendo crecido con un abuelo cinéfilo (que esa tarde ya iba para cinco años de muerto), conocía bien qué era un Fred Astaire, aunque no podía concebir que tuviera algo que ver con fantasmas. A menos que, como Gasparín, fueran fantasmas amigables y les diera por bailar el vals o el boogie-woogie). Sea como fuere, me asomé a la primera frase del primer capítulo: “What’s the worst thing you’ve ever done?” “I won’t tell you that, but I’ll tell you about the worst thing that ever happened to me…the most dreadful thing…” (“¿Qué es lo peor que has hecho? “No te lo diré, pero te contaré lo peor que me ha pasado… lo más terrible…”) y supe que tenía que seguir leyendo. De hecho, años más tarde, a Peter himself le sorprendió que a los doce años hubiera leído una novela tan compleja (por que lo es) en un idioma que no era el materno, y hubiera entendido tanto de ella, recreándola para él cuando lo conocí, a los 27 años de edad, en 2001, tres lustros después de que, convencido de que mis torturadores se habían largado a sus cubiles y yo podía volver a mi casita de sololoy: así le di una sudada monedita de 100 pesos con Venustiano Carranza impreso, al librero (que claramente no sabía lo que me había vendido) y emprendí mi camino de vuelta a la estación del metro, sin tener que estar cuidándome de una turba de patanes uno o dos años mayores que yo, que podrían estar escondidos esperándome para zarandearme, pero que esa tarde, como si el libro fuera un talismán —¡De ahí me resultaba familiar el nombre! Recién había visto una nota en el periódico que anunciaba el lanzamiento de un libro escrito en tándem por King y el tal Straub, titulado precisamente El Talismán (mismo que, desde aquí confieso, nunca he acabado de leer: King en modo Tolkienista me aburre de manera supina).
*
¿Qué es Ghost Story? ¿Cómo la describo? Tengo 48 años de edad, y cada vez que la leo, al menos una vez al año desde ese otoño, me causa pesadillas.
Sueño con Alma Mobley/Eva Galli, la misteriosa mujer que busca destruir a un grupo de hombres maduros, un joven y un niño, que en cierta manera están implicados en la destrucción de su primer cuerpo mortal, y son perseguidos, engañados y atormentados por un serie de mujeres y niñas cuyas iniciales son A.M. (Ann-Veronica Moore, Anna Mostyn, Alison MacKenzie, Angie Maule), todas encarnaciones de el Anima Mundi, espíritu etérico puro, proclamado por algunos filósofos antiguos, como Platón, como aquello subyacente en toda la naturaleza; es decir, aquello que anima la naturaleza de todas las cosas como la misma alma; estando presente en todo lo existente. Por eso Alma Mobley y todas sus variantes pueden, como un manitou, cambiar de forma a voluntad.
Esto no lo supe hasta que Peter me lo explicó, irónicamente, la última vez que nos vimos en persona unos días antes del inicio del lockdown por la pandemia del COVID-19. Pero por años había tenido estas estremecedoras pesadillas recurrentes: así de grande es el efecto del libro en mí, o en mi naciente instinto creativo. El impacto de alguien como Peter en una mente fértil y joven.
*
Peter Francis Straub nació en Milwaukee, Wisconsin, la tierra de la cerveza estadounidense, el 2 de marzo de 1943 (irónicamente, era 2 meses y cuatro días mayor que mi padre). A la edad de siete años, Straub fue atropellado por un automóvil y sufrió heridas graves. Estuvo hospitalizado durante varios meses y usó temporalmente una silla de ruedas después de ser dado de alta hasta que volvió a aprender a caminar. Straub ha dicho que el accidente lo hizo prematuramente consciente de su propia mortalidad y también lo convirtió en un lector febril que pasó rápido de las lecturas para muchachos de Mark Twain, a leer a Poe, Sir Arthur Conan-Doyle, Howard Phillips Lovecraft, Edith Wharton, Las Brontë, Shirley Jackson y Nathaniel Hawthorne, así como a Bradbury, Robert Bloch, August Derleth y otros autores dedicados al gótico, el misterio y la fantasía oscura, desde Daphne DuMaurier (que él sostendría años después, era injustamente considerada muy mainstream en los años 50), hasta autores más esotéricos como Arthur Machen o Algernon Blackwood.
Peter conoció a la extraordinaria Susan Bitker (su esposa desde 1965) y se fueron a estudiar maestrías primero a Irlanda y luego a Londres, donde vivirían hasta 1979, el mismo año en que Ghost Story, su cuarta novela y tercera de temática sobrenatural —Julia de 1975, es una pequeña y siniestra granada que toma los elementos temáticos de Ira Levin, la Jackson y Henry James y los detona en un ambiente moderno, cosmopolita y surrealista— tomó por asalto las listas de best-sellers a ambos lados del Atlántico, y nació su primogénito Benjamin B. Straub, hoy productor en Los Angeles, California.
Peleado con las políticas de la inefable Maggie Thatcher —vieja bruja que podría ser un personaje de su obra en ese tiempo—, Peter regresó con Susan, una novela a medio escribir y un bebé, a EEUU y se establecieron en un próspero suburbio residencial de Fairfield County, Connecticut, en una casa conocida como Castle Cadaver, donde terminaría dos novelas muy inquietantes y clave en su carrera, Shadowland (una novela que narra la educación de un mago adolescente 18 años antes de que a J.K. Rowling se le ocurriera la idea de Harry Potter, con paralelos fascinantes) y Floating Dragon, su última gran novela de horror sobrenatural, en la que usa todos los elementos del género de una manera monumental y que está dedicada a su hija, Emma Sydney Valli Straub, hoy novelista por derecho propio y además dueña de Books are Magic, la librería independiente más célebre de Brooklyn.
Vuelto a finales de los 80 a Manhattan, Peter encontró en la literatura ‘policiaca’ el terreno ideal para crear un nuevo ramo en su carrera: así surgiría la famosa trilogía Blue Rose, compuesta por tres grandes novelas: Koko, Mystery y The Throat, emblemáticas y perturbadoras, son ejercicios en metaficción con algunos elementos autobiográficos que conjugan elementos de la ficción de Dashiell Hammett, la DuMaurier, Patricia Highsmith y Henry James, con una rúbrica muy personal, protagonizadas por el astuto novelista homosexual y detective amateur Timothy Underhill, que encuentra una conspiración de humanos siniestros que buscan perpetuar en todos los niveles de realidad una serie de crímenes cometidos en el pasado, que regresan para destruir el presente e impedir el futuro, que no son otra cosa que las reglas narrativas de la literatura gótica, su primer gran amor.
*
Conocer a Peter y Susan en el 2001 (o quizá 2002), se dio gracias a que lo encontré en la guía telefónica y me armé de valor para pedir una cita y visitarlo. De inmediato él y la sensacional y vivaz Susan (activa en la fundación Read to Me, que promueve la lectura entre niños de escasos recursos y autora de libros para niños) se percataron al acogerme en su antigua brownstone de la calle 87 Oeste, que no era bebedor de café, sino de té, y que estaba loco por la obra de Peter, que me había inspirado, a los doce años, luego de leer Ghost Story y Julia, mi propia novelita de terror y fantasmas, en un cuaderno Scribe, con una pluma Bic. Una novelita en la que (a Peter le sorprendió el grado de sofisticación narrativa siendo yo un niño esencialmente) una mujer que perdió a su hija en un accidente de auto, reconoce en una niña que es la inexplicable única superviviente de una catástrofe aérea, a su hija perdida, mientras que la niña encuentra en esa mujer (llamada Laura, como numerosos personajes en mis narraciones, una costumbre que conservo siempre) a la réplica exacta de su madre, que murió en el mismo avionazo. No había mucha lógica en la historia salvo el encuentro entre ambas, que resultaban ser, a su vez, fantasmas. Nunca he retomado esa novela, pero a Peter, cuando se la conté, quince años después de haberla escrito, le pareció una buena idea, si bien era clara la influencia de su obra en mi primera idea narrativa de largo aliento (mi madre aún conserva ese cuaderno. Tal vez algún día me atreva a volver a leer esa historia, la de Laura-Fantasma y la pequeña Claudia-Fantasma y cómo sus instintos materno-filiales las unen más allá de la muerte).
La generosidad de Peter (gracias a quien decubrí mi pieza de jazz favorita ‘Three to get ready’ del Dave Brubeck Quartet: no conozco todavía a nadie que tenga un conocimiento enciclipédico del jazz como el suyo) nunca tuvo límites conmigo. En cierta forma desarrollamos dinámicas autoreferenciales a su obra para identificarnos. Yo lo llamaba Gentle Friend como un mago sabio, uno de los personajes de The Hellfire Club (un excelente thriller de 1996 que Sigourney Weaver pudo llevar al cine, pero el proyecto no despegó y es una lástima: La Ripley hubiera sido la actriz perfecta para encarnar a su heroína brava y sensible, Nora Chancel, ama de casa pudiente que fuera enfermera de campaña en Vietnam, que se involucra en un misterio literario muy complejo); así, yo pasé a ser, en nuestro lingo privado, The Cup-Bearer (alusión a un personaje imaginario en una novela dentro de esa novela: un pajecillo astuto) cada vez que nos saludábamos y despedíamos por carta.
Puedo decir, sin exagerar, que en cierta forma, Peter y Susan se convirtieron, al paso de dos décadas, en un avatar de mis padres en Nueva York: cada vez que viajaba allá, por placer o trabajo, me reportaba con ellos desde mi llegada y les informaba de mi salida y teníamos al menos un par de salidas a comer o cenar o al Metropolitan Museum of Art, del que eran benefactores. Nuestra última aventura ahí fue nuestra visita – acompañados de mi madre, recién viuda—a la glamorosa exposición temporal Camp, curada por el Instituto del Vestido y el propio Met, misma que Peter dijo entre risas, “tiene que haber sido pensada contigo en mente, my dear”.
*
La muerte de Peter —que también visitó Gijón, Asturias, en 2007, el año en que yo me instalé en esa ciudad y participó de actividades en el festival Semana Negra de ese verano— no es que me tomara por sorpresa (siendo de a edad de mi padre, y habiendo este muerto hace casi cuatro años, ya podía decir que la veía venir), pero sí me deja medio vacío. Ponchado. Repentinamente encontrándome con un montón de cosas por decirle, que no le dije. O sin que él alcanzara a ver realizadas cosas de las que hablamos y ya no será posible que conozca (una novela que estoy desarrollando, sobre casas embrujadas, está dedicada a él y Susan; por carta, él me dio consejo sobre la escaleta central, para afinar puntos de la trama). Me siento un tanto huérfano, porque fue mentor y amigo, y pocas veces uno tiene la oportunidad de decirle al hombre de quien lo aprendió que gracias a él supe que no hay historia, por imposible que sea, que no puede ser contada.
Peter Straub era un narrador elegante, ingenioso, que elevaba lo que los críticos veían de soslayo a niveles de genuina literatura, más emparentado con Iris Murdoch, Georges Bataille, Neil Gaiman, Jonathan Carroll, Lorrie Moore, Robert Coover, Umberto Eco, Joyce Carol Oates y hasta Carlos Fuentes (ahí hay una historia para contar otro día). Aunque no había publicado algo de largo aliento en años, sé que hay una novela que será póstuma, en la que había volcados sus obsesiones creativas más recientes. Ojalá ese libro pueda completarse (eso ya le corresponderá a Emma, la pluma de la familia) y lo devuelva, aunque sea por un momento, al lugar que definitivamente merece en las letras universales y no solo anglosajonas, como uno de los más prodigiosos narradores de su generación.
Gracias, Gentle Friend. Siempre estaré orgulloso de haber sido The Cup-Bearer.
Nos veremos un día, en el cosmos, para seguir riéndonos de esos chistes privados que teníamos, y sabremos si ser fantasmas es todo aquello que alguna vez pensamos que sería.
Te quiero, Big Pete.
Por Miguel Cane / @AliasCane