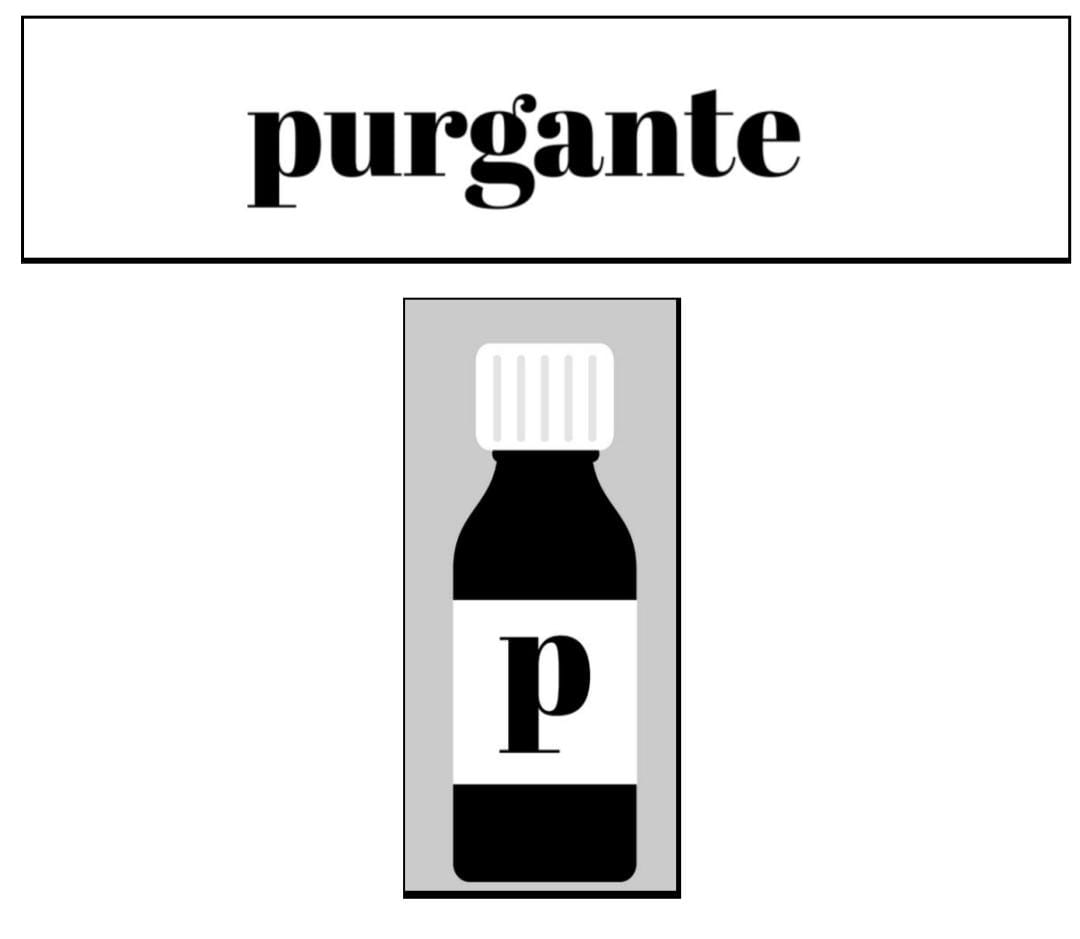En la cárcel, frente a las brujas, una vez más aguardo el advenimiento de las profecías. A un año y diez meses desde su última presentación, La Compañía de Teatro Penitenciario volvía al escenario con Macbeth.
El día para ir a la prisión había llegado: sábado veinte de noviembre de dos mil veintiuno. La mañana parecía parte de la puesta en escena, fría con el cielo encapotado por una sola nube monumental y gris destilando el brillo del sol hasta dejarlo en un azul pálido. Uno a uno fuimos llegando desde las diez y media a El77 Centro Cultural Autogestivo, de ahí saldríamos al teatro de la penitencia de Santa Martha Acatitla. Aunque nuestra ropa nos identificaba como compañeros de función, esperábamos evadiendo las miradas y las conversaciones. Una mujer caminaba haciendo tiempo, mirando libros en un estante. Dos chavas sorbían café en una mesa, hablando de todo menos de la cárcel y de Shakespeare. Alcance a escuchar: “prefiero que me diga flaca o corazón, pero que no me diga mi amor”. Maybelline, una gordita simpática de pelo corto y sonrisa chueca, me habló:
–¿También vas al teatro? Mi familia me preguntó que si no me daba miedo, yo les dije que no, ¿por qué? si vamos a estar seguros –dijo como quien dice las cosas más para decretarlas que creyéndolas. Sacó un sándwich y se lo comió canturreando una canción desconocida.
Al cuarto para las once, Javier, el coordinador de la Compañía, alzó una plegaria discreta al altar de la Santa Muerte sobre el mostrador:
–Ya vamos a empezar, échanos la mano, que nos vaya bien. –Cambió el volumen para dirigirse a la concurrencia–: A ver, buenos días, muchas gracias por venir, vamos a empezar con el pre-registro, por favor con su identificación y certificado de vacunación. –Me acerqué. Divertido, Javier sonreía cubierto con la capucha de su sudadera dándose un aura de monje travieso. Sus ojos, enrojecidos y carnosos, brillaban como la Santa Muerte colgando en su pecho, el arete en su oreja y las velas al pie de la estatua. Barajeó las cartas frente a mí–. ¿Cómo te llamas? Tranquilo, ¿si sabes a dónde vamos?
Palomeó mi nombre en la lista, me pidió que sacara una carta y se la enseñara: el seis de oros.
–Ay, wey –dijo y nada más.
El resto de mis compañeros de función fueron pasando con Javier. A unos les ofrecía cartas, a otros les apostaba el precio del boleto: a todos se los cotorreaba con el nerviosismo que no podíamos ocultar. Una chava prefirió apostar unos chocorroles. Los perdió y Javier los colocó a los pies de la Santa Muerte.
–Ahí está –dijo, pero no supe si se le hablaba a la fortuna, a la estatua o a la chava.
Antes de dejar mis cosas en el guardarropa, le envíe un mensaje a mi familia avisándoles que mi siguiente comunicación sería al volver, a eso de las cinco de la tarde, sin resistirme a terminarlo con: “…When the hurlyburly’s done, When the battle’s lost and won.”
El camión salió a las once y veinte. La Juárez quedó atrás, atravesamos la Doctores sobre Río de la Loza, la Junta de Conciliación y Arbitraje y la Escuela Libre de Derecho parecían dormir, esperando al lunes para despertar entre abogados y estudiantes de derecho. Los asistentes conversábamos en parejas y veíamos a los autos abrirse a nuestro paso desde la ventana como niños ansiosos en una excursión escolar. Pasada Tlalpan, cuando el camión tomo Eje 6, la ciudad aceleraba su metamorfosis: perdía altura y perdía color. Los edificios eran sustituidos por negocios pequeños y casas de tabique gris sin recubrimiento coronadas por pilares con varilla salida como brotes donde germinan pisos nuevos cuando el dinero alcance. Muros usados como vallas publicitarias de conciertos o candidatos que en ese momento ya habían ganado o perdido su elección; y algunos puestos de carnitas con pirámides de chamorros apiladas sobre los cazos, bordeaban las calles sin pavimentar en los barrios donde la tierra que los surca con agua es pantano y sin lluvia es desierto.
El tianguis de Las Torres y Periférico emergió en el horizonte como un tablero multicolor asimétrico. Mientras miles de mexicanos chachareaban o escarbaban montículos de ropa bajo el mosaico de lona, Vale, una actriz de la Compañía, y Javier nos dieron las gracias por venir, por ser el público que reinauguraba la cartelera del Teatro Penitenciario después de casi dos años de pandemia. La obra estaba dedicada a las mujeres y a Toño, un compañero de la Compañía quien, después del fallecimiento de su madre y su hermano, sin la catarsis del teatro, por mano propia alcanzó la libertad que sólo se obtiene con el último sacrificio. Respeto: de eso se llenó el aire del camión.
Después de un suspiro y una sonrisa con sabor a cariño amargo, nos invitaron, quienes quisiéramos, a participar en un ritual de protección. Javier es un creyente de la Santa Muerte. Actor, coordinador de la Compañía, exconvicto y sobreviviente a cuatro intentos de homicidio durante su condena, para él, lo único seguro en la vida: es el final. Sabe que la figura de porcelana en su celda, el tatuaje en su brazo o el altar en El77 sólo son símbolos imperfectos de su Fe. Pero fue a través de esa Fe, aprendiendo que hay más cosas en el mundo de aquellas que la luz revela o de las que se esconden en la oscuridad, como llegó su salvación de cuerpo y alma. Así, no necesita de nada ni de nadie más para creer. Concluyó al decir:
–Si creen en esto está bien. Si no creen en eso también está bien. Y y si no creen en nada, pues cada quien –pronunciando estas palabras con el tono entendido sólo por quienes han estado en ese lugar del que sólo se sale gracias al pedacito de Fe que, a pesar de todo, se negó a extinguirse.
Bajo estas circunstancias, todos aceptamos la protección adicional. Vale pasó con cada uno de nosotros atándonos un hilo rojo en la muñeca, pronunciando una oración minúscula de la que apenas alcance a escuchar: “todos los ángeles y todos los santos”. Javier me dijo:
–No te olvides de tus muertos.
–Nunca –le contesté, e hice lo que él había pretendido con su sentencia: sentí la presencia de quienes ya no están aquí, pero siempre están conmigo.
Habíamos llegado. Recibidas las instrucciones finales y descendimos del camión. Maybelline miró la penitenciaria de mujeres, con sus tendederos colgando arriba desde las celdas, detrás de los muros, el alambre de púas y las flores altas y secas que los rodean. Dijo:
–¿Ahí está la Mataviejitas? –Nadie respondió porque no sabíamos realmente. –Por ahí leí –dijo en el último intento por mal cubrir de ignorancia inocente su interés en la célebre homicida– que le dieron trescientos años. Ya no va a salir.
–¿Quién sabe? –dije–, ya nada más andan faltando unos doscientos noventa. En una de esas.
El sol de invierno quemaba sin calentar. Nos formaron. Revisaron identificaciones y certificados de vacunación. Tomaron temperaturas y aplicaron gel. Caminamos, quedando en el último punto en el que se está afuera del penal. Era día de visita. Había poca gente, unas siete u ocho personas divididas en tres grupos, esperando para entrar a ver a un ser querido. Todos cargaban con un pequeño itacate: tortillas, arroz rojo y salsa verde eran los elementos comunes, pero no alcance a ver cuáles guisados se le lleva a los condenados.
Una funcionaria, no supe su nombre ni su cargo, salió a informarnos que ninguno de los asistentes a la función podría acceder a la penitenciaría. La razón: no llevábamos careta. De los múltiples requisitos para ingresar solicitados durante la semana (pre-registro, pago, tipos de prenda, colores entre otros), la careta no fue uno de ellos. Mientras varios compañeros ideaban formas para conseguir caretas lo antes posible (hay que considerar que ninguno llevaba celular o cartera y entre todos juntábamos doce pesos), Javier le dijo a la funcionaria, y a nosotros, que no compraríamos nada porque ese requisito se lo acababa de sacar de la manga.
En realidad, nunca se trato de un requisito a cumplir, al menos eso estaba muy claro para Javier y para todos los que hayamos lidiado con alguna autoridad en México. La funcionaria, en aproximadamente doce segundos, reingreso al penal, habló con el director, le explicó la situación, consiguió su visto bueno y volvió a salir para informarnos:
–El director permitirá el acceso por esta única ocasión, pero es muy importante cumplir con todas las normas para protegernos de contagios tanto a ustedes como a nuestra población de internos.
Ese acto de generosidad no era otra cosa que un desplante del poder: un “aguas”, un “por aquello de no te entumas”, nada más no se les olvide que “aquí, mando yo”, y con una tronada de dedos cambió las reglas cuando y como quiera; ustedes son un montón de necios a los que nadie invitó y buscan entrar a un lugar al que nadie quiere llegar y todos quieren salir. Entonces, nada más entiendan que cuando se me antoje se les acaba, literalmente, su teatrito.
Nos pasaron al limbo: ni afuera y adentro. Una cochera entre puertas donde había dos escaleras descendientes a ningún lado y sirven para revisar los autos por abajo. Nos catearon. En una pequeña caseta, irónicamente parecida al front desk de un hotel barato o de oficina gubernamental, escribimos nuestros nombres por primera vez, sobre la barra donde descansaba el libro de registros y una televisión vieja y grande. Un guardia nos entregaba un gafete a cambio de nuestras identificaciones, las cuales eran colocadas sobre la pared, al lado de un reloj de corcholata roja, el menú de la pizzería local y debajo del poster de una mujer maravilla con los senos descubiertos y un cuadro, involuntariamente kitsch, del relieve de un callejón que al mismo tiempo era San Miguel de Allende y Acapulco. Dos fotos más y un sello en la piel nos permitieron propiamente ingresar al penal. Una calle larga y solitaria separa al muro exterior de los edificios. Frente a la entrada principal un nopal nostálgico y ebrio de sol parece esperar a un águila que nunca va a llegar. Mas puertas, más filas, más registros: repitiéndose como el rompecabezas de un laberinto. Un custodio preguntó: –¿Qué vienen a ver?– Macbeth, respondimos como Fuenteovejuna. No entendió y dijo –¿Marvel? – provocando risas.
Entramos al patio de los internos. En columna de dos en fondo, caminamos entre los talleres y los presos. Nos saludaban con cordialidad a la distancia, uniformados de azul marino, ligeramente más efusivos con las mujeres. Aparecieron velas, cuadros de imágenes religiosas, juguetes, dulces y partes de muebles sin barnizar asomándose del taller de ebanistería. Continuamos unos metros hasta llegar a la tienda El Curioso que tenía por slogan “té cuidas tú, nos cuidamos todos”, con Betty Boop guiñando el ojo. Después de pasar por el estudio de pintura cuyo techo abovedado dejaba entrar mucha luz, haciendo de los cuadros colgados en las paredes un edredón ecléctico de retales, ahora sí estábamos en la entrada del teatro.
Sobre el marco de la puerta, el letrero anunciaba “Teatro Juan Pablo de Tavira”. La cadencia de los tambores brotó desde el interior, como el latido de un corazón gigantesco de hermosa sangre negra. Después, un saxofón y una guitarra conjuraron un hechizo delicado y sensual de jazz vudú difranzándolo con una tonada universal. Ingresamos. El Rey Duncan cantaba:
–Bésame Bésame mucho –el recinto flotaba a media luz violácea, depurada por tapices de tul lilas, negros y rojos colgantes desde el techo–. Como si fuera esta noche La última vez Bésame Bésame mucho –efebos falsos nos recibían con libaciones de boing de uva en copas de plástico–. Que tengo miedo a perderte Perderte después– la banda tocaba al fondo, detrás del trono. Iluminada desde el piso con focos amarillos la música parecía salir desde el brasero de Huehuetéotl.
Tomamos nuestros asientos. El foro estaba dispuesto para que el escenario quedara en el centro, bordeado por un cuadrilátero de butacas distribuidas en dos filas por cada lado. El Rey nos recibió agradeciendo nuestra presencia. Compartió algunos chistes a expensas del público, de sus compañeros y de él mismo. Guardo silencio. Las luces se atenuaron hasta casi apagarse.
Murmullos. Los límites del escenario quedaron trazados por la arena esparcida por espectros. Más que a Santa Martha Acatitla o Escocia, habíamos llegado a Comala. Los murmullos nos rodearon, rebotando entre el escenario y nosotros, concéntricos como ondas en el agua alejándose despacio del guijarro que las hizo surgir. Un trueno.
Los clásicos materializan su inmortalidad haciéndonos ver cosas nuevas en las mismas formas o haciendo que las formas nuevas se sientan perpetuas. Macbeth, una obra cuya tradición aborda temas como la ambición, la traición, la masculinidad, la fatuidad del poder sin sucesión y la fatalidad de la vida dio un giro hacia un lugar nunca antes imaginado. Esto quedó muy claro desde la transfiguración de las primeras líneas de la obra.
En el principio está el final: en esta versión, las brujas, en lugar de anunciar la llegada de un mundo enloquecido y su próximo encuentro con Macbeth, desdoblaron una nueva temática para la obra: el feminismo como causa y lucha.
En vez del isabelino:
When shall we three meet again?
In thunder, lightning, or in rain?,
La Compañía de Teatro Penitenciario centra la obra en las mujeres, haciendo de las brujas la encarnación del hastío y la necesidad de retribución:
Soy el puño de las que no pueden pelear,
la piel de las que no pueden sentir,
la voz de las que no pueden gritar.
La adaptación desplaza a Macbeth, al varón y al Barón, a un segundo término. En su lugar Lady Macbeth (interpretada por Vale) se convierte en la protagonista de la obra, como un juego de ajedrez donde por fin todos admiten que el Rey es una pieza torpe, prácticamente inútil, centrada en su supervivencia y la verdadera pieza dominante en el tablero es la Reina.
Luego, la escena de una violación colectiva a una mujer desconocida en medio de la guerra. Por un momento parece ser salvada por el Rey, pero es el mismo monarca quien la condena al decir: –Estas caderas no sirven para parir, denle– y es despedazada sin piedad por la jauría de soldados. Para el regicidio se sustituyó el apuñalamiento, una forma normalmente masculina e íntima, por el envenenamiento de tradición femenil y distante. Así, la obra avanza a su paso, cambiando el desmoronamiento moral y mental del Macbeth, por el ascenso de la Reina como el verdadero poder detrás del trono, quien poco a poco va cediendo a los arrebatos impunes del poder, socavando sus intenciones hasta convertirse en la bestia opresora de su género.
Si Macbeth es el antiEdipo, encerrado por el ciclo de violencia, predestinado o no, de su corona infértil; en esta versión Lady Macbeth se hace una figura “edípica” y acaba por traicionar su causa de la peor forma posible. Ejerciendo el poder de forma tan despótica y ciega, es incapaz de reconocerse como hija o hermana frente a la mujer que la confronta buscando a su hija desaparecida y, sin querer, ordena la muerte de su propia madre.
La obra concluye sustituyendo el monólogo de “Tomorrow, and tomorrow, and tomorrow…” por un epílogo que libera el mismo poder del ruido y furia contenidos en el original. No se trata de un hombre derrotado por las profecías. Ahora es el turno de una mujer epónima, harta de vivir en una sociedad ignorante e indiferente a su dolor que inevitablemente la verá muerta, desparecida, violada y destruida; y cuando el destino la alcance, su testamento simplemente tiene un último deseo: ver arder al mundo hasta encontrar su cuerpo, su carne o los huesos, entendidos como los restos de su sacrificio anónimo y sagrado. Todo desde el grito desesperado de los olvidados para los que la única forma equiparable de justicia es la venganza: “Quémenlo todo”.
Un trueno. Silencio y obscuridad. Otro trueno hace que la banda comience a tocar una cumbia sabrosa. Todos: actores, personal y público nos ponemos a bailar en el escenario entre la música y aplausos amalgamando realidad con ficción en un momento salido de la imaginación de Cervantes. La obra acaba. Hay un respiro, las risas, la música y los aplausos ceden despacio. Una pequeña sesión de preguntas y respuestas esclarece el procedimiento para construir el texto final: algo muy bonito donde todos trabajan abrazados y sonriendo. Afortunadamente, resultó ser una falacia. Itari, la Directora de la obra, en una breve conversación posterior me confesó que eso es la versión Disney. El proceso real involucra un combate intelectual feroz entre los participantes, porque a una adaptación así no se llega cantando Cumbayá en círculo; no, por ahí no es. Sólo desde el miedo cargado en las entrañas se puede parir una escena que culmina con dos picahielos tirados en el piso y rematada con Macduff diciéndole a Macbeth, un preso diciéndole a otro: –Pelemos como hombres y que los fierros digan.
Los actores están emocionados como nosotros. Sus ojos se llenan de lágrimas negadas a brotar. El agradecimiento es tan honesto como mutuo. No sé qué hacer. La despedida no acaba de empezar cuando nos vamos. Un último chiste, creo que fue del Rey, quien al escuchar las instrucciones para salir, dijo:
–Ya me voy ya me voy– en la mejor realización de entre broma y broma que he vivido.
A desandar el camino. Hay muchos más presos. Nos saludan, se despiden, comen, ríen, nos observan algunos con envidia, otros con añoranza. Pasamos por los mismos espacios. El nopal seguía ahí. Los guardias eran otros. Irónicamente, la salida fue un trámite más sencillo. Regresábamos al El77 en silencio, tratando de entender lo vivido. Maybelline dirigió su interés al caso más reciente de una youtuber, del que también fingía ignorar mucha más información que en realidad conocía. Javier repartió botellas de agua. Vale e Itari sonreían con los ojos cerrados cansadas y contentas, brillando con la luz del ocaso.
***
El día acaba, pero uno no es el mismo. Normalmente no le pido directamente nada al lector. Uno se lleva de un texto lo que quiere y lo que puede, pero aquí me permito una excepción: vayan a ver la obra (aún quedan dos presentaciones y la información pueden encontrarla aquí. Además de ser una adaptación buena, fresca e intensa de una obra eterna, se trata de un testimonio vivo y auténtico de como aún en los lugares más oscuros, el alma nunca es presa ni esclava.
Quiero acabar agradeciendo profundamente a La Compañía de Teatro Penitenciario, a todos sus integrantes, a Javier, Vale, Itari y a todas las personas cuyos nombres desconozco e hicieron posible la experiencia. Gracias por demostrar una vez más como los clásicos universales o íntimos, Macbeth siendo ambos, son el río donde nuestro reflejo surge revelando como la luz, el agua y nosotros somos los mismos cambiando a cada instante; y por demostrar que la creación, como el fuego y las estrellas, es una forma de esperanza, guiándonos a través de la noche hacia el amanecer.
Por Ángel Horta / @AngelHorta5