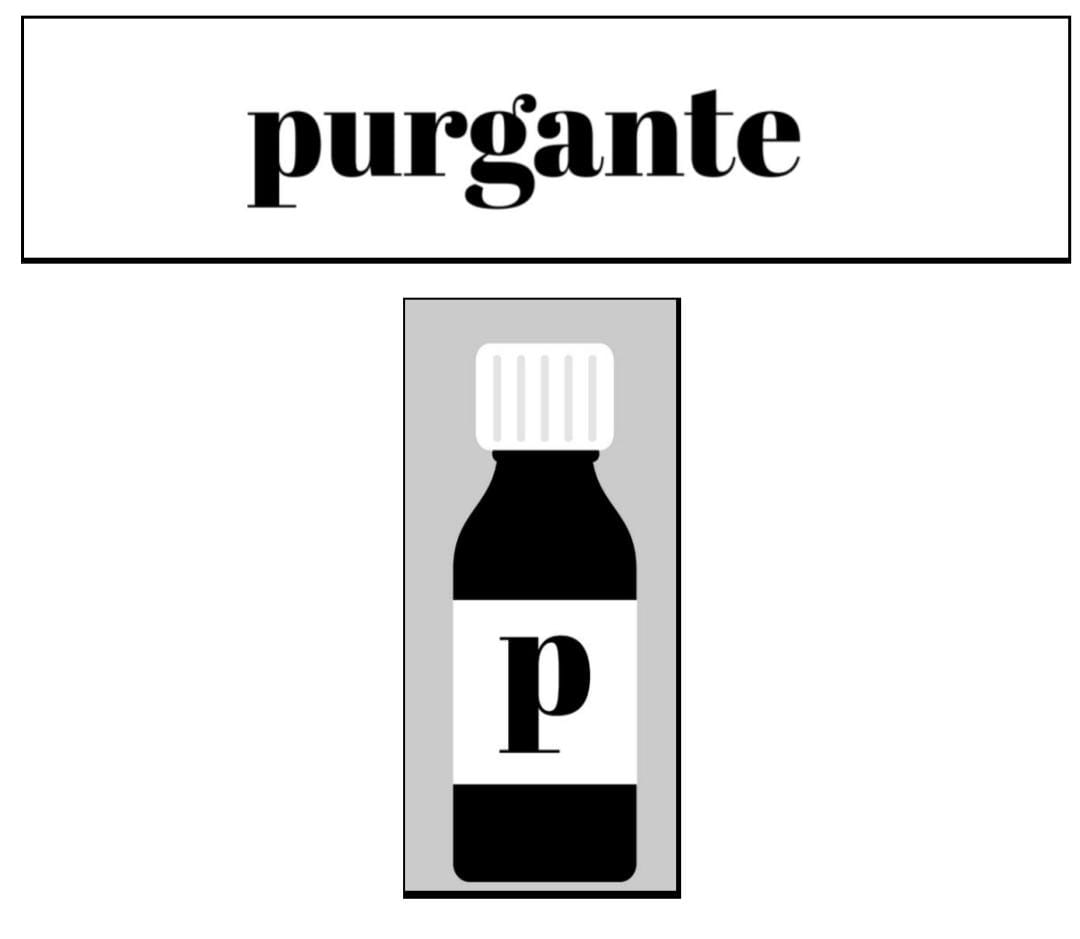Una cosa es la Historia del Mundial, y otra cosa es la historia del Mundial. La primera tiene la importancia de la necesidad: saber para entender, para dar contexto y analizar; pero como toda Historia, muchas veces acaba por convertirse en prisionera de su academia, estudiada con la fría distancia de quien contempla a la inmortalidad desde de los resultados, los metales preciosos y el mármol.
Por fortuna está la segunda, y es esa historia que, sin aparente trascendencia, a través de las formas misteriosas del dolor y la gloria, vuelve a un partido de futbol en un instante sufrido en la carne que luego se agazapa al fondo de la memoria para surgir de tanto en tanto y al menos cada cuatro años.
El mundial de Sudáfrica 2010, en el partido que pasó a la Historia, literalmente, de la mano de Luis Suarez; pasó a mi historia desde la mente de Sebastián “El Loco” Abreu. Era un día caluroso de julio, Holanda ya había eliminado a Brasil y por la tarde Uruguay jugaba contra Ghana. En esas épocas yo iba a la Universidad y pasanteaba en el despacho de mi tío, lo que significaba estar siempre en movimiento. Como era viernes, la determinación táctica (y la frugalidad) destinaba el presupuesto a las actividades nocturnas y la comida se ajustaba para rendir con vitamina “T”. Ese verano había encontrado el punto perfecto para comer cerca del despacho, un puesto laminero de tacos de milanesas cuya virtud radicaba en su colocación: afuera de un restaurante donde pasaban los juegos del mundial. Varios oficinistas nos congregábamos en esa esquina, a comer tacos, beber refrescos y ver futbol de contrabando.
El gol de Ghana no lo vi, lo escuché: un disparo muy lejano y muy al fondo del primer tiempo que nos sorprendió a todos, especialmente a la defensa uruguaya que mentalmente ya estaba en el vestidor; y al cronómetro, que guardaba escasos quince segundos para el medio tiempo. Poco duró la ventaja, Forlán le pegó, el Jabulani se movió y el portero se perdió. Se fueron treinta y cinco minutos más. Miré mi reloj. Mi hora de comida había expirado por ahí del ochenta y tres, pero haciendo uso de argumentos contundentes como “es viernes” “estos partidos son cada cuatro años” y “a esta hora estaría en la escuela”, aderezados con una pizca de nepotismo; me quedé a ver los tiempos extras. Otros veintinueve minutos pasaron sin romper el empate. Pero faltaba uno. La perla final en ese rosario del 116 al 120, que sabe más al preludio de penales que a final juego, fue la que volvió a un partido bueno en un clásico.
Ghana se había ido al descanso con ventaja gracias a que “el último minuto también tiene sesenta segundos”. Nadie de los presentes -y por los presentes me refiero al puesto de tacos y al mundo- nos esperábamos otra demostración; pero el destino tiene un humor pícaro y cruel, y esa segunda demostración, además de increíble, traía aparejada otra máxima del futbol: “los penales hay que meterlos”.
Como martillo, en el segundo tiempo extra el equipo africano golpeaba la portería rival con la misma fuerza con la que Uruguay se negaba a romperse.
Minuto 119:33, falta de Fucile en tres cuartos de cancha por banda derecha. Tiro libre. Un centro al corazón del área uruguaya. Boateng se adelanta y logra peinar la pelota. Muslera, quien había permanecido anclado en primer poste, tuvo que salir casi desde la línea de meta y estirarse cuan largo es para arañar el recentro evitando el remate de Mensah. A pesar de los catorce jugadores metidos en el área, la pelota botó a dos metros del marco en un hueco tan azaroso como inexplicable donde sólo había pasto. Aunque Abreu y Scotti se abalanzaron sobre el balón primero llegó Appiah, quien también venía regresando del primer poste y logró sacar un remate incomodo. Luis Suárez estuvo ahí, y sin saber hasta el día de hoy si él encontró a la pelota o la pelota a él, evitó el gol con un rebote delicado que flotó por encima del bosque de piernas en el área chica. Adiyiahse elevó por encima de los uruguayos y del pie de su compañero. Remató de cabeza fuerte y directo al marco. Quizás, en otro universo el partido acabó ahí, como debía de acabar: con ese gol agónico y heroico. Pero en ese día de 2010, no. “Mano”, gritamos todos alzando los brazos -y otra vez cuando digo todos me refiero al puesto de tacos y al mundo-. Era clarísima, tan clara que en realidad nadie se percató que la mano venía de otro jugador al que todos vimos. Fucile se lanzó descaradamente como arquero, pero el balón y la Historia lo rebasaron. Afortunada o desafortunadamente, Luis Suárez permaneció en la línea y, vencido Fucile como segundo portero, no metió una mano: metió las dos. Literalmente, se robó el gol.
Suárez, con la obligación futbolística de poner cara de ¿Quién? ¿Yo? al ser detenido en flagrancia, fue expulsado. Aquí también, quizás en ese otro universo, el partido debía terminar. En esas coincidencias que sólo pueden entenderse como travesuras de los dioses, Gyan falló el penal. Ese tiro estrellado en el travesaño tuvo dos consecuencias: la primera, mandar el partido a los penales; la segunda, desatar un debate sobre la naturaleza de las sanciones en el futbol a nivel de filosofía jurídica. ¿Es correcto que un jugador (o un equipo) se beneficie de una infracción? Las reglas no escritas de cualquier reta callejera se ejecutan con la sabiduría del sentido común: la mano sobre gol es gol; mientras que en el escenario más grande dura lex sed lex, y la letra del reglamento de la FIFAdice que es penal y los penales no son goles.
Inmediatamente se trazó la línea entre rudos y técnicos. Los primeros defendían que en un mundial juegas a ganar, punto; argumentando que el reglamento fue aplicado a cabalidad y si el penal se falló, ese era problema de Ghana y no de Suárez. Los segundos, no podían creer como un abuso al fair play de tal magnitud en el fondo no sólo quedara impune, sino que los culpables recibieran tratamiento de ídolos y cargaban como afrenta personal el atrevimiento del uruguayo. Las discusiones sobre la ética del juego y si la sanción a una conducta así, más que ser insuficiente en realidad acaba por incentivarla, siguen hasta el día de hoy (y seguirán si no cambia el reglamento). Pero ese día no quedaba más que tirar los penales.
Encendí un cigarro. Los presentes nos estiramos. Nerviosos, compartíamos comentarios como “ya ni pedo” y “a ver qué pasa” bebiendo Coca-Cola y Jarritos desde nuestro palco banquetero. Soy de la creencia que los penales no son un volado, son parte del juego y uno -en lo colectivo y en lo individual- debe de prepararse para ellos. Uruguay metió los primeros tres. Ghana metió los primeros dos y falló el tercero. Uruguay falló el cuarto, pero los africanos además de no capitalizar el error, al fallar su cuarto penal, le dieron la oportunidad a los celestes de terminar el encuentro con el quinto.
En la televisión apareció Sebastián “el Loco” Abreu encaminándose hacía el área: una alegría malvada me invadió. Deje escapar el humo apretado del cigarro por una comisura de mis labios sin dejar de sonreír. Voltee. Otro oficinista, un hombre de unos cuarenta y tantos con la corbata floja y los puños remangados, se llevó las manos a la nuca con el mismo tipo de sonrisa. No tuvimos que pronunciar palabra alguna para entender que pensábamos lo mismo: “lo va a hacer” -aquí cuando digo todos, me refiero al puesto de tacos y al mundo, con excepción de Richard Kingson, el portero de Ghana, quién de haber visto alguno de los partidos de Abreu con los Tecos de la UAG, sabría lo que venía-. El oficinista y yo nos vimos una vez más, felices y nerviosos, como si fuéramos cómplices en la travesura gestada al otro lado del mundo por un uruguayo subnormal. “El Loco” caminaba con aplomo, con la seriedad demandada por un penal decisivo en un juego de eliminación de la copa del mundo. Kingson no tenía idea de que todo era un artificio, del mejor atributo de un actor, del tipo de loco más peligroso en el mundo: aquel que con completa entereza puede simular que está cuerdo.
Abreu tomó carrera larga. Estoico, aguardó hasta el último instante para liberar el truco: picó la pelota por el centro exacto del marco. El portero saltó, pero apenas vio el toque entendió lo que el mundo ya sabía. Resignado, miró el césped en lugar de ver como “El Loco” sonreía y alzaba las manos, agradeciendo al cielo más que el gol, la oportunidad de firmar una victoria inverosímil con una burla en contrapunto exacto con la garra charrúa, la osadía de Suarez y la suerte que los había llevado hasta ahí.
Sebastián “El Loco” Abreu, a los cuarenta y cuatro, once años después de ese penal, con un viaje de treinta y un equipos, se retiró del futbol profesional. El futbol da tantos personajes porque los necesita. Y si bien requiere la tenacidad pétrea de los Beckenbauer, la genialidad irreverente de los Cruyff, la elegancia desgarbada y bohemia de los Platini, y la dualidad contradictoria, divina y humana, de los Pele y los Maradona: en cada mundial y en cada cancha llanera necesitamos a ese alguien como él, quien nos recuerda como el futbol y la vida, al final, no son nada más que un juego. Por eso y por hacerme compartir un momento con un extraño que nunca había visto en la vida y nunca más veré, lo único que le puedo decir es gracias y adiós, “Loco”.
Por Ángel Horta / @AngelHorta5